Historia · Personajes
Aníbal Parera, una vida fotografiando la naturaleza
En este hermoso relato de su vida, Anibal nos comparte la aventura del encuentro con su vocación de explorador y encontrador de imágenes de nuestra tierra
Aníbal Fernando Parera, fotógrafo, biólogo y escritor
Aníbal Fernando Parera
Edición: CCAM
Llevo más de 30 años fotografiando la naturaleza en sus distintas facetas y expresiones. En retrospectiva, no puedo considerarme un fotógrafo refinado en el aspecto técnico. Más bien, un captador, archivador, alguien que aprovecha con intensidad las imágenes que se suceden en mi entorno, procurando conservar su estética y naturalidad.
Conversando en Cerro Bayo junto a la bandera argentina, Villa La Angostura, Neuquén
(Canon, lente normal)
Digo esto porque la fotografía es un arte que me excede por completo, plástico y flexible, permite ensanchar las posibilidades de la imagen y modificar la realidad tanto como la imaginación lo requiera. Más aún esto es así en tiempos de ágiles y poderosos –pero a la vez sencillos– con procesadores digitales que permiten hacer “magia” a partir de una imagen cruda. Admiro y respeto a muchos cultores de ese tipo de desarrollos, pero me declaro fuera de ése territorio.
Cualquiera de las cámaras fotográficas que pasaron por mis manos en este recorrido, ha sido –ante todo– una herramienta de trabajo. Extensión de mi mano derecha en mi carrera como biólogo “de la conservación” mayormente dedicado a la fauna silvestre y sus ambientes naturales, su relación con la vida rural y algunos aspectos del complejo y fascinante mundo del hombre en la naturaleza.
Aníbal F. Parera en agosto de 2019 junto al Sr. Embajador de la República China en la Argentina,
en la presentación del libro «Neuquén, Volcanes y Pehuenes» en la provincia de Neuquén
El curioso comienzo
Por curioso que parezca, la historia comenzó cuando papá puso un arma en mis manos, aclaro que por propia insistencia de niño… ¿Contradictorio? Por aquellas épocas era más común aproximarse a las aves con una gomera colgada al cuello o un “aire comprimido” entre los dedos que con un prismático.
En la familia había aparecido algo un poco más serio que eso. Una escopeta del calibre 16 con dos caños y martillos de percusión, de los que se atrasaban con los dedos. Era una verdadera belleza. Enseguida nos hicimos de algunos cartuchos para salir a rondar. El estruendo de este fusil viejo, largo y aparatoso; y el golpe directo a los hombros donde se apoyaba la culata, superaban cualquier cálculo. Puedo asegurar que mi padre también amaba la naturaleza y gozaba vivirla intensamente a través de la caza o la pesca. La propuesta me resultó atractiva, aquello era un contacto íntimo y brutal con el paisaje y sus criaturas… Rastrear, desconfiar de una sombra sospechosa, aunque más no fuera de un cuis o una perdiz, seguir huellas, revisar una cueva, sentir olores desconocidos y pegajosos: el de la pólvora ardiente, recién explotada, era tan indeleble como el de un zorro que se había puesto nervioso ante nuestra presencia. Todo aquello sería una suerte de ceremonia de iniciación en materia de naturaleza.
Ciervos mulos (mamá y cría ya crecida) en las praderas de Alberta, Canadá
(Nikon, tele 300 mm)
Hombre de campo correntino enlanzando ternero en la estancia Caá Guazú
(Canon, lente normal)
El próximo paso serían los binoculares. Si mal no recuerdo fue el mismo tío de mi madre que había desempolvado la escopeta, quién rescató de algún cajón de su padre un viejo “anteojo” de aproximación, de los que se usaban en el teatro cuando aún vivían en Italia. Era una pieza pequeña, de un metal dorado opacado por el paso del tiempo en el fondo de un cajón. De sus lentes no podría decirse que fueran “cristalinos”. Pero en manos de un niño de diez años, interesado por acercarse un poco más a las aves, ya sin tener que quitarles la vida, serían un tesoro inapreciable.
Por entonces, había llegado a mis manos una publicación española cuyo título sería “Como Observar a las Aves”, o algo similar, con atractivas ilustraciones y un joven protagonista que, según mi ilusión de momento, podría ser yo mismo. Una llave para dejar de matar y llenar en su lugar las retinas... un recurso inagotable, infinito, divertido.
Las plazas de Santiago del Estero me vieron agazapado entre los arbustos con ese aparato y una libreta de campo donde ensayaba mis primeras anotaciones de naturalista en potencia… Dibujaba todo lo posible, hacía esquemas, flechitas, recorridos de vuelo… ¡Cuánto deseaba tener la posibilidad de capturar algunas de las imágenes que veía para poder mostrarlas!
Lobo blanco de Canadá (Canon, Zoom 100-400 mm)
Nido de cigüeña en los bañados del río Corriente, provincia de Corrientes
(Canon, 100-400 mm)
La primera cámara fotográfica
Pero pasarían algunos años más hasta que, por fin, llegaría mi primera cámara fotográfica. Tuve que demostrar una vocación muy fuerte, para que nuestras constipadas alcancías permitieran el desembolso que implicaba la “réflex” que se me había antojado. Cumplidos mis 16 años de edad ya sabía lo suficiente del asunto, pues un par de temporadas antes, había completado un curso de fotografía inicial en el Foto Club de Comodoro Rivadavia. Como gurrumín del grupo había aprendido sobre la luz y la química que hacía posible imprimir con ella una imagen en una placa o papel, previo enfoque a través de las lentes, a revelar en cuarto oscuro y, también, acerca de algo que consideré importante para el resto de la experiencia fotográfica de mi vida: entender la relación entre “velocidad” y “tamaño” de las aperturas. Aquí me pongo duro: yo creo que si no sabés de eso podrás sacar fotos, pero no hacer “fotografía”…
La cámara que consiguió tentarme desde una vitrina del Hogar Obrero en Buenos Aires era una Praktica MTL5b. De simple tirando a rústica, despojada de cualquier cosa que no fuera estrictamente necesaria, pero fatalmente hermosa, mitad cromada y la otra mitad de una cuerina sintética que demostró que los años simplemente no pasaban para ella. Era de fabricación alemana, pero del Este, antes de la caída del muro y, por eso seguramente, popular y accesible. Su velocidad máxima era de un milésimo de segundo. Sus cortinas comenzaron a dar fallas a las que, sin embargo, puede sobrevivir a fuerza de visitar algunas veces a un “mecánico” que terminó siendo mi amigo. No mucho más adelante me daría cuenta que el diafragma no siempre cerraba en igual apertura, con lo que un “11” a veces se parecía a un 8 y otras a un 16, eso se veía a simple vista a través del lente “Pentacom”.
Mujer anciana en las calles de una aldea costera en el norte de la isla de Java, Indonesia
(Nikon, 70-240 mm)
Niños remando en el Mar de Java, Indonesia (Nikon, lente normal)
Caburé, pequeña lechuza nativa del norte argentino (Canon, 100-400 mm)
La medición de la luz estaba indicada por una aguja de posición continua con una muesca central en donde acomodarla –un modelo singular, que no he vuelto a ver– fiel a lo que el diafragma dejaba pasar de luz y, aunque a veces zapateaba [vaya uno a saber por qué falso contacto que siempre supe perdonar], las fotos salían maravillosas a mis ojos. Como existían tantas variables a considerar pronto me inventé unas planillas donde registrar la velocidad empleada en cada toma y la apertura del diafragma, las decisiones de sobre o sub exposición que pronto me asistieron, con un dibujito de la posición de la flecha, para finalmente poder estudiar el resultado logrado, que no solo era escaso en cantidad de fotos, sino que llegaría muchos días después. En la época el presupuesto apenas alcanzaba para comprar, en tienda cercana, uno o a lo sumo dos rollos por mes, próximos a vencer, cuando no francamente vencidos.
Los negativos fotográficos que pasaron por aquella cámara no llegarían a dos dígitos hasta que me pasé a las diapositivas. Eso sí que fue un “viaje de ida”. Al dejar fuera del sistema al casi siempre distorsivo pasaje al papel, su calidad era superior. Eso sí, el resultado se veía en miniatura y a contraluz. Con el tiempo, llegarían cajitas de luz y proyector, mientras tanto, me había acostumbrado a verlas magníficamente con el Pentacom de 50 mm desenroscado del cuerpo de la Praktica (¿no había dicho que se “enroscaba”?).
Para el cazador nato que yo parecía seguir siendo, una fotografía de animalitos distantes, obtenidas con un lente “normal” y luego apreciadas dentro de una miniatura, no resultaba satisfactoria. El siguiente paso fue era fundamental, en la primera oportunidad que tuve –ya como estudiante del “Ciclo Básico Común” de la UBA para la carrera de Biología– recorrí todos los comercios de usados de la calle Libertad en Buenos Aires, buscando la opción de un teleobjetivo.
Tingazú en los bosques de la provincia de Formosa (Canon, 100-400 mm)
Garza mora en los esteros del Iberá, Corrientes (Canon, 100-400 mm)
Iniciandome en el profesionalismo
Ya no recuerdo a quién le pedí prestados los pesos ni como los devolví. Primero fue un Takkumar, la celebrada óptica de Pentax, de 135 mm a la que me animé a interponerle un “triplicador” de dudosa confección, que aunque arruinaba cualquier proyecto de buena foto, permitía una aproximación considerable. Poco después llegó “el caño” –literalmente, parecía eso–, un larguísimo tele Mamiya de 400 mm. Como todo debía ser “a rosca” –no como las prácticas bayonetas de encastre– las posibilidades de elección eran muy pocas.
Allí comenzó mi aventura fotográfica, el planeta era mío y empecé a devorármelo a metros del obelisco porteño, en terrenos donde más tarde se emplazaría la Reserva Ecológica Costanera Sur. Por entonces ese lugar era tierra de nadie, ciertamente peligrosa, pero ya abundante en insospechadas expresiones de la naturaleza. Una fiesta de plumas, escamas y colores, donde además de fotografiar aves estrenando mi arsenal completo, hice algunos de mis primeros amigos del “ramo”.
Los rollos vencidos siguieron funcionando hasta que conseguí mi primer apoyo de la firma Kodak para una campaña de búsqueda de la extinta nutria gigante en los ríos de la provincia de Misiones, seguido del apoyo de la Dirección Nacional de Fauna Silvestre para las siguientes campañas y un pequeño subsidio de la Sociedad Zoológica del Zoológico de Lincoln (Estados Unidos), todos grandes estímulos en mi carrera, arañando mis veinte años de edad.
Diez rollos de diapositivas juntos en un pack nuevito era algo que me produjo una emoción que todavía acaricia la corteza de mi cerebro… El Mamiya era mi arma poderosa, pero tenía sus limitaciones: cualquier sujeto a retratar debía estar a un mínimo de ¡…9 metros de distancia!, con lo cual me veía obligado a retroceder con incómoda frecuencia. Fue una época de grandes progresos en el ejercicio de la telefotografía, instalada ya como mi modalidad fotográfica preferida.
Perfil del volcán Lanín, cara norte (Canon, lente normal)
Hombre de campo correntino, estancia Salinas, Chavarría (Canon, lente normal)
Con algo de trampa hice una fotografía de un “lagarto overo” comiéndose un huevo (era de gallina, salido minutos antes de mi heladera y tenía, algo borroneado, un sello de origen, cuestión que hoy cualquier pudiera verse tentado de borrar en el Photoshop). La hice con el Takumar en el patio de la casa de mis padres en Paraná, una foto aceptable que mostraba al reptil cuando se relamía con la cabeza en alto con el huevo quebrado abajo.
Hoy harías decenas de fotos en un momento así, para quedarte con la mejor. En este punto la estadística es rigurosa, a mayor cantidad de disparos, mejor calidad lograda en la selección. Aquella sesión habrá tenido 3 o 4 imágenes, como era habitual. Lo cierto es que la foto se hizo famosa cuando se convirtió en el póster desplegable de la revista Vida Silvestre, por entonces dirigida por el fotógrafo de naturaleza Roberto R. Cinti, quién me había promovido entre los 10 fotógrafos de naturaleza argentinos a destacar, en dicha colección del año 1992. Al dorso, la biografía de este nobel explorador iniciado en la fotografía, que a la sazón llevaba una sorprendente cantidad de artículos publicados en revistas del medio, con textos y fotografías. Eso era lo que Cinti advirtió y quiso destacar, la notoria actividad desplegada en los medios gráficos.
El primero de mis artículos periodísticos había sido publicado en la revista “Conocer y Saber”, franquicia de la consagrada publicación española, que en Argentina lanzaba mensualmente Editorial Atlántida. Recuerdo que entré a la redacción de calle Azopardo con 4 “ravioleras” de diapositivas con marquitos de todos colores, con una selección variopinta de mis dos viajes al Iberá. Ese año cumpliría 20 años y los esteros correntinos eran por entonces casi desconocidos. Mis fotos mostraban pirañas, yacarés, boas y aves poco vistas, un buen combo para la época… Me pagaron y todo, un hito que imprimió nuevos estímulos para lanzar la prolífica aventura editorial. En los años 90 mis fotos recorrieron las editoriales en revistas como Noticias, Caras, Supercampo, Genios, Viva, Sojourn, AZ Diez, Caras, Weekend, Tiempo de Aventura, En Vuelo, First y otras.
Entonces mi archivo fotográfico crecía a merced de los viajes que hacía para cumplir con mi flamante responsabilidad al frente de los Refugios de Vida Silvestre, de la Fundación Vida Silvestre Argentina, rol que cumplí desde enero de 1994 un par de semanas después de obtener mi graduación en la UBA. Eran viajes relámpago a sitios interesantes y remotos de la Argentina, a los cuatro vientos. Llegué a un arreglo con mi jefe para poner al servicio del proyecto mi equipo fotográfico y, al utilizarlo en campañas, de esa manera, parte de mis fotografías quedarían para el banco de Imágenes institucional que, con el tiempo, reuniría abundantes carpetas utilizadas en aquellas memorables campañas de conservación.
Mi fotografía se caracterizó por privilegiar el documento, el valor científico del registro y por aprovechar la circunstancia, seguía estando el cazador en mi interior. Era rápido, conocía los alcances y limitaciones de mi equipo y, como me había convertido en observador y estudioso de la naturaleza, pude sacar provecho del conocimiento y una intuición, que tantas veces me asistió para anticipar lo que pasaría delante de mí… “Ese venado va a cruzar el camino delante nuestro y lo voy a agarrar cuando esté a tiro, de mi lado y con el sol a favor”, las ideas parecían estar conectadas con el dedo en el obturador, o la maniobra complicada del cambio de lente… “El lobito de río tiene que salir no más allá de los 30 segundos de inmersión”; “el macho de elefante marino que se acerca desde el agua ya fue visto por el sultán del harén, que en breve dará un espectáculo a su encuentro”.
Aníbal F. Parera en diciembre de 1995 en las crestas de Puerto Hoppner, isla de los Estados (al fondo en el mar, el velero Croix Saint Paul). Expedición científica del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC)
En tiempos que no existían los drones tuve la posibilidad de realizar muchos vuelos en avionetas y helicópteros, que contrataba en los aeroclubes para revisar diferentes situaciones a gestionar en materia de conectividad de áreas de conservación, planificación territorial o censos de algunas especies. Volé en Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, San Luis, Chubut y a lo largo de la costa Atlántica completa, de Buenos Aires a Tierra del Fuego. Lejos de ser técnicamente perfectas, mis fotos aéreas resultaban reveladoras.
En pocos años mi Praktica había cedido ante la confiabilidad de Nikon. Cuando tuve en mis manos la primera cámara de esa marca me di cuenta “el fierro” que era. Mi primer modelo fue FM y luego FM2. Como las anteriores, eran cámaras completamente manuales. No te ponían automáticamente nada, ni el foco, ni la velocidad ni el diafragma. Pero estas resultaban completamente confiables y parecían dispuestas a seguir funcionando a pesar de mi recurrente maltrato.
Yo estaba acostumbrado a administrar cada toma como un pequeño desafío personal, que te obligaba a pensar y ejecutar sin pérdida de tiempo. En esta etapa tuve un teleobjetivo Nikon/Nikkor de 300 mm (f 3.5), que podría matar a una persona si se lo lanzaba en la cabeza. Comparado con el Mamiya era como un día nublado contra uno soleado. Además, había comprado en la mítica tienda B&H de Nueva York –en ocasión de un viaje de trabajo memorable, en el que coordiné un grupo de voluntarios argentinos anillando “nuestros” gaviotines-golondrina mientras aún estaban los sus nidos donde nacían frente a las costas americanas–, un tele-zoom Nikon 70-240 mm, livianito como una pluma, versátil y cristalino, palabra que le gustaba usar a mi recordado amigo naturalista y fotógrafo Andrés “el Gringo” Johnson.
Los jardines zoológicos siempre fueron maravillosos campos de entrenamiento y una usina de situaciones para aprovechar. Jamás los desdeñé y saqué buen partido de recintos bien ambientados. En mis viajes, que además de la Argentina, pronto me llevarían por distintos lugares del mundo, siempre traté de hacerme un hueco en la agenda para visitarlos y “despuntar el vicio”. Nunca consideré tramposa la fotografía de zoológicos con fauna controlada. Nuestro objetivo principal no era deportivo ni artístico, estaba desvinculado de cualquier fanatismo por alcanzar un récord personal. Se trataba de mostrar cosas a la gente, mover el interés y crear conciencia acerca de la necesidad de preservar las especies y sus hábitats… Había un sinfín de animales que jamás te cruzarías en la naturaleza o con las que un encuentro tan fugaz que no alcanzarías a lograr una sola foto. Sin embargo, se necesitaban imágenes para comunicar cosas sobre ellas. Mis fotos de felinos salvajes obtenidas en numerosos recintos, ilustraron infinidad de artículos, míos y de colegas, que estoy seguro contribuyeron a su mejor conocimiento por parte del público. Eran épocas en que no se veían ni los pumas de Torres del Paine (Chile) ni los jaguares del Gran Pantanal (Brasil).
Niño mostrando un gran insecto Mantis (Canon, lente normal)
Sombra de un jinete en la estancia Santa Rosa, Esquina, Corrientes (Canon, lente normal)
Gaucho de la Patagonia de recorrida por la estepa con sus perros (Nikon, 300 mm)
El banco de imágenes
Algunos premios a mi labor, que llegarían con el tiempo de parte de la sociedad de fotógrafos o de periodistas, creo que apuntaron más a la cantidad de fotos y artículos publicados, que al resultado de una foto bien lograda en particular. De hecho, no he participado en concursos de fotografía y posiblemente nunca lo haga. Publicar las fotos era mérito de un esfuerzo que pocos colegas parecían dispuestos a hacer y consistía en dedicar mucho tiempo a ordenar adecuadamente sus archivos de diapositivas, marquitos, numeración en etiquetas adhesivas y asiento en un registro que, en mi caso, pronto fue una base de datos computarizada.
Ello permitía que cuando una revista como “A-Z Diez” o “Supercampo”, por mencionar dos con las que mucho trabajaba pedían fotografías para ilustrar algo, nuestro banco de imágenes respondía en pocas horas, y había una “raviolera” que llegaba a la redacción.
Aquello fue en buena medida mérito de mi esposa Silvia, que me ayudaba en numerosos frentes con la administración del banco que llamamos “Lutra”, por mi fanatismo por las nutrias, a cuyo estudio dediqué largos años. En algún período de los 90 trabajábamos con una docena de editoriales a la vez y yo escribía varios artículos por mes, siempre ilustrados con mis fotografías, casi siempre de viajes de trabajo o de épicas vacaciones en familia con mis hijos, Aníbal Andrés (1992) y María Agustina (1996). Estos viajes de licencia quedaban marcados por un dedo colocado en el mapa, distante y poco relevado, y a llegar con el auto para plantar una carpa cerca.
Con el advenimiento de la fotografía digital y de las redes, pasaron dos cosas al mismo tiempo, la fotografía se hizo mucho más popular y asequible. Con más y más gente obteniendo más y mejores fotos, la imagen como un bien de cambio en las editoriales perdió mucho valor y la actividad a quienes éramos los proveedores. Nada que yo considerase negativo, por el contrario, aquello era para mí la natural evolución de las cosas. Por otra parte mis gestiones al frente de proyectos de conservación se complejizaban, fui llamado a nuevas y desafiantes responsabilidades en el terreno de la conservación, antes y después del cambio de siglo. De esta forma, por algunos años, mis cámaras descansaron.
Flamencos de James (parina chica), en la Puna de Catamarca (Nikon, 200-500 mm)
Planta de brea en Tinogasta, Catamarca (Nikon, 18-140 mm)
La era digital
El nuevo despertar a la fotografía sería ya en la era digital y no en la ciudad de Buenos Aires, sino en la tranquila comarca de Mercedes, en Corrientes, con responsabilidades en un ambicioso programa de conservación de los Esteros del Iberá. Sin pensarlo mucho, con los primeros salarios de este proyecto, compré una Nikon digital réflex. No evalué casi nada de ella, solo quería que aceptara el atesorado 300 mm y el versátil 70-240 mm. Subido a la Nikon D 60, este último era capaz de un pequeño milagro: poner “foco automático”.
Por otra parte y por “automáticas” que fueran las propuestas del rodillo de la nueva cámara, cuando calzaba el viejo 300 mm, todo quedaba anulado y la fotografía era completamente manual, para continuar con los viejos rituales.
Sin embargo, cuando utilizaba la lente zoom 18-55 mm que venía en el kit las cosas se automatizaban y el concierto de la fotografía digital florecía en nuevas posibilidades. La cantidad de fotografías por sesión había dejado de ser una limitante, con tarjetas de memoria que transferían información a las computadoras y quedaban dispuestas para continuar. Toda la lógica cambiaba con respecto a mis años de rollos de 36 cuadros y ahora se podían obtener más y también mejores fotografías.
El revelado era digital y en casa. Como contrapartida llegarían los problemas de almacenamiento, en soportes digitales que irían cambiando con el tiempo y cuya confiabilidad resultó muchas veces una trampa mortal. Debo haber perdido en accidentes miles de fotografías valiosas por roturas de discos o decisiones apresuradas en el estoqueo. Como contracara, tengo aun conmigo y en estado aceptable mis diapositivas.
No llegué tan rápido al milagroso Photoshop, me mantuve unas cuantas temporadas en programas de condición inferior, haciendo tímidos retoques a las fotos. Los necesarios para que luzcan tan atractivas como naturales, evitando desnaturalizarlas para hacerlas más vistosas. Por ello seguí y sigo empleando la palara “revelado”, uso los programas de retoques para revelar lo que vi en la naturaleza, para alcanzar lo más parecido con la realidad, que sin dudas es la más bella de las posibilidades y nunca para superarlo.
Teros en danza nupcial (Nikon, 70-240 mm)
Vicuñas en Laguna Blanca, Catamarca (Nikon, 200-500 mm)
Pareja de cauquenes reales en Aluminé, Neuquén (Canon, 100-400 mm)
Los libros
Estaba aprendiendo de estas cosas mientras promovía la captura digital de al menos una parte de mi banco de 90 mil diapositivas, con un viejo Scanner de positivos con carrete porta-marcos de 4 posiciones marca Minolta, cuando recibí un importante llamado telefónico. La periodista Zigliola Zecchin (una personalidad por todos conocida como Canela, de programas televisivos como “Café con Canela” o “Colectivo Imaginario”), había encontrado en su cartera una tarjeta personal que yo le había dado cuando años atrás nos habíamos cruzado en un evento social en Buenos Aires y recordó mi inclinación por documentar la naturaleza con imágenes y relatos. Entonces, me propuso proveerle del material necesario para hacer un libro visual que mostrase la naturaleza de las 23 provincias argentinas en imágenes, que serían exclusivamente de mi autoría, así como también breves ensayos de contenido.
Una vez que lo terminamos ella decidió llamarlo “Argentina para Mirar y Sentir” y en la tapa mostraba una enorme bandada de gaviotines-golondrina, los mismos que habíamos ido a anillar en Long Island Sound, pero inundando el cielo de Punta Rasa en Buenos Aires, entre algunos bañistas cuya silueta quedaba empequeñecida frente a la gigantesca bandada.
Me encantaba esa foto, que también le gustó a Canela y la aprobaron los dos hermanos Roemmers, dueños de uno de los laboratorios médicos más importantes del país, los dueños del libro. Sería su obsequio empresarial anual del año 2006. Canela daba lugar a mis propuestas y siempre ofrecía convenientes sugerencias de equilibro entre las imágenes de cada una de las provincia. El libro no mostraba personas ni rasgo alguno de la civilización humana. Era pura naturaleza. Al terminar la laboriosa selección y edición, conté las fotos que habían quedado y con total satisfacción de mi parte advertí que la mitad eran diapositivas de archivo, de aquellos viajes con Vida Silvestre y otros familiares y, la otra mitad, fotografías digitales de la “nueva” Nikon. Creo que puedo desafiar a cualquiera y divertirme un buen rato pidiendo que se detecte cual tiene un origen y cual otro.
Ciervo de los pantanos en los esteros del Iberá (Nikon, 200-500 mm)
Jinetes en la bruma en los esteros del Iberá (Nikon, 18-140 mm)
Barco encallado en la costa atlántica de Buenos Aires (Nikon, lente normal)
Aquel libro de tapas duras y lujosa edición fue el empalme perfecto y también una transición, pero más que eso, mi gran aprendizaje en materia de desarrollo de libros. Viajé a la imprenta en Buenos Aires y participé del proceso industrial, cuestión que me permitiría ir masticando nuevos proyectos en materia de libros. Con el correr de los años, con Canela haríamos dos libros más para la misma empresa de laboratorios, de manera que la experiencia llegó a multiplicarse y terminé adquiriendo mayor interés.
Un libro de buena calidad es una de las máximas expresiones del arte fotográfico que yo pueda imaginar y apreciar; una pieza única, compleja, exquisita y, al mismo tiempo, fiel reflejo de mucho esfuerzo y atención. Acusador como pocos en materia de descuidos o falta de criterio, los errores están a la orden del día, constituyen una amenaza permanente y son tan irremediables como “imperdonables”.
Entre las virtudes más poderosas de los libros, considero que la fidelidad de las reproducciones offset sobre papel ilustración –me gusta el efecto que provee una cobertura de barniz sobre ellas–, no tiene parangón si se trabaja adecuadamente en los distintos pasos de lo que todavía llamamos “fotocromía”. Mientras que la contextura física de un tomo de tapas duras, encuadernación cartoné y sobrecubiertas generosas, pueden convertirlo en una pieza eterna e indeleble, de apreciada colección, a resguardo de cualquier posible reemplazo por información chipeada.
Este es el envase en el que finalmente yo mismo me resguardo para emitir mi mensaje a la sociedad, que no es otro que el de apreciar, conocer y finalmente valorar lo que tenemos allá afuera y que es nuestra impostergable responsabilidad preservar.
Volcán Carachi en Antofagasta de la Sierra, Catamarca (Nikon, 18-140 mm)
Perfil de ladera montañosa entre las nubes, en las rocallosas de Canadá (Nikon, lente normal)
Volcán no identificado en la Puna de la provincia de Jujuy (Nikon, lente normal)
El autor
En la actualidad el autor desarrolla sus propios libros de naturaleza, incursionando en temas de cultura y sociedad a través del sello editor AP Ediciones Naturales y la colección “Provincias de la Argentina”, su enciclopedia de “Mamíferos de la Argentina y la región austral de Sudamérica” (primera edición 2002, Editorial El Ateneo – Edición actualizada 2018, AP Ediciones Naturales), recibió el premio “Conservar la Argentina”. Su obra recibió los elogios de la crítica y numerosas declaraciones de interés de gobiernos y cámaras de legisladores de las provincias argentinas. Sus libros son empleados como presente protocolar por parte de autoridades públicas. En la fotografía, el autor entrega un ejemplar de “Neuquén Volcanes y Pehuenes” (el volcán Lanin en la tapa, en fotografía de Darío Podestá), al Embajador de China en la Argentina. Su próxima edición, “Catamarca, corazón mineral” será lanzada en pocos meses.
Pescador recorriendo sus espineles en el río Paraná, Entre Ríos (Canon, 100-400 mm)
Bosque abierto de ñandubay, al fondo una construcción de piedra, el escritorio de Aníbal F. Parera (Canon, lente normal)

ARTÍCULOS RELACIONADOS

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Historia · Personajes
Biografía de Luis Alberto (Rudy ) Parra bajo la mirada de su amigo, José Hernández

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Historia · Personajes
Palermo Oeste... La increíble historia del último feudo de la provincia de Salta
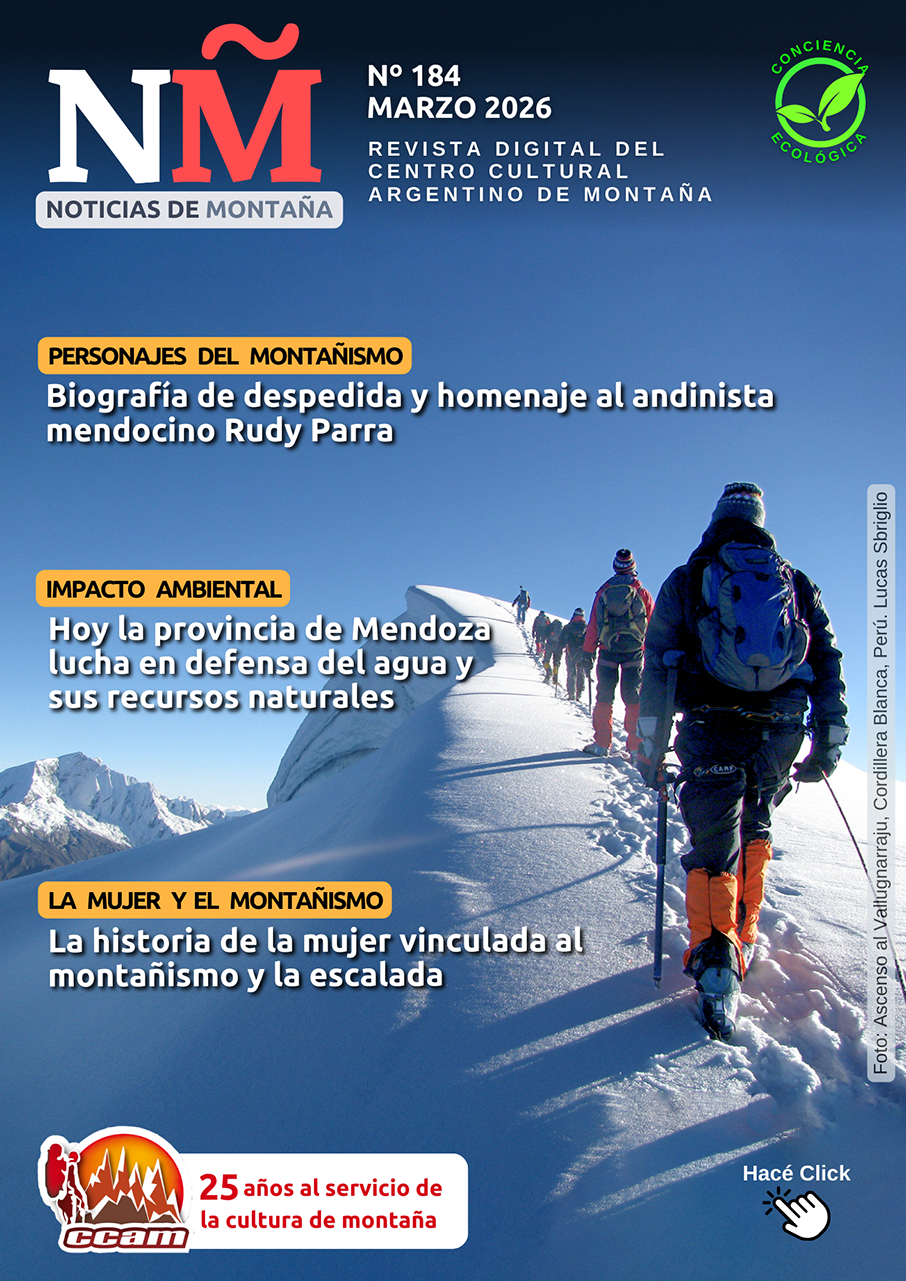
ARTÍCULOS RELACIONADOS
| COMENTARIOS(0)
No hay comentarios aún, sé el primero!
Comentar

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Historia · Personajes
Biografía de Luis Alberto (Rudy ) Parra bajo la mirada de su amigo, José Hernández
ARTÍCULOS RELACIONADOS

Historia · Personajes
Biografía de Luis Alberto (Rudy ) Parra bajo la mirada de su amigo, José Hernández
Revista Noticias de Montaña
| ULTIMAS NOVEDADES


www.facebook.com/ccamontania
info@culturademontania.org.ar
+54 11 3060-2226
@ccam_arg
Centro cultural Argentino de Montaña 2023










































